Medio: Digital
Publicación: Viernes 18, octubre 2024
Idióma: Castellano
El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre mujeres en El Salvador y en el mundo. Este reportaje narra la historia de tres mujeres del interior del país que enfrentaron grandes dificultades económicas para recibir tratamiento debido a la centralización de los servicios en San Salvador, a 136 kilómetros de distancia de San Miguel.
Medio: Digital
Publicación: Miercoles 29, noviembre 2023
Idióma: Castellano
A más de tres años de que se anunciara la creación de un aeropuerto en la zona oriental durante la campaña del ahora presidente Nayib Bukele, el lugar que se escogió no es más que una comunidad habitada por agricultores y tierra de siembra que se peleó desde la Reforma Agraria, así como una de las áreas protegida por el mismo Ministerio de Medio Ambiente.
Publicación: Lunes 12, diciembre 2022
Idióma: Castellano
La falta de conocimiento de los pueblos indígenas en oriente provocó un blanqueamiento en la influencia cultural que estos grupos tuvieron a nivel nacional. Debido a que todo lo que se considera nativo en El Salvador es estereotipado como “Náhuat” o “Pipil” como resultado del desbalance de investigaciones académicas y en representación por el Estado Salvadoreño, quien, desde 1932 por medio de leyes represivas y violencia racial afectó desproporcionadamente a los grupos originados en oriente por el bajo número poblacional que se identificaba a sí mismo como Lenka o Kakawira, a comparación de la población Náhuat.
“Centro de Asuntos Lenkas, San Miguel” se lee en una pequeña página de Facebook que apenas suma 657 seguidores, en su foto de perfil aparece un hombre con los brazos abiertos debajo de una cueva con un gran agujero en la cima, esa cueva es: La Cueva del Espíritu Santo, Gruta de Corinto o Ti Ketau Antawinikil como fue nombrada por la cultura lenca, ubicada en Corinto, departamento de Morazán, y el hombre es el maestro Danilo Vásquez.
Danilo es un oficial cultural lenka y se reconoce un lenka como tal, cuenta que está avalado por la Casa del Jaguar con sede en Australia, debido a que su jefe comunitario-lenka, Leonel Chevez, tuvo que exiliarse de El Salvador. Aparte, Vásquez cuenta que está acreditado como oficial cultural lenka por la Organización de las Naciones Unida (ONU).
El Salvador, aunque posee una ley que defiende todo acerca del patrimonio cultural denominada: Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador en sus primeras entradas dicta que: “La ley tiene por finalidad regular el rescate, investigación, conservación, protección, promoción, fomento, desarrollo, difusión y valoración del Patrimonio o Tesoro Cultural Salvadoreño, a través del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Estado que tenga a su cargo la administración del Patrimonio.” Esta no se cumple a cabalidad.
Danilo es de los pocos divulgadores de la cultura lenka que se puede encontrar en San Miguel, en el oriente del país.
En El Salvador, antes de las invasiones y migraciones forzadas, coexistieron seis pueblos ancestrales: Maya Chortí que habitaban la parte norte del actual departamento de Chalatenango, al centro y occidente el pueblo más numeroso Nahua-Pipil en el territorio de Cushcatan, en una parte de Santa Ana y Ahuachapán los Maya Pocomames , en el oriente del territorio “Chapanastique” el pueblo Lenka, y los Kakawiras, que en la zona de Nicaragua son conocidos como Matagalpas; y en la parte del Golfo de Fonseca los Chorotegas.
 Recreación de dibujos encontrados en Corinto.
Recreación de dibujos encontrados en Corinto.Tras la invasión de los españoles en El Salvador, estos pueblos se vieron sometidos a abandonar sus culturas, creencias y sistemas, para adoptar forzosamente los ideales de civilización que traían consigo los colonizadores.
A conocimiento de Danilo, los Xincas fueron los primeros habitantes de El Salvador, Los Lenkas y los Xinkas, con ellos se hizo la alianza Xile. De hecho, la manifestación científica que se tiene de esto está en Corinto Morazán en las cuevas que le llaman las Grutas de Corinto, pero originalmente en Lenka Taulepa, se le llamó Ti Ketau Antawinikil. En ellas están plasmadas manifestaciones rupestres, en dónde está prácticamente la conjunción, la Comishawual, el rey jaguar, los gigantes, la creadora y madre Ishmanahual, y una serie de dibujos y símbolos que se encuentran ahí.
Con estudios hechos por el doctor Haverland, alemán que vino en 1955–1956, determinó a través del carbono 14 la antigüedad de esa manifestación; son alrededor de diez mil a doce mil años antes de lo que se llama La Era Común, explica Vásquez. “Entonces, todo el territorio anteriormente era lenca, con ellos se hizo la alianza Xilipe, Lencas-Xile. Nos separamos cuando se dio la explosión del volcán de Ilopango, entonces comenzamos a caminar, a correr, a correr, los Xincas se fueron para la parte de Nicaragua, otros se quedaron por ahí por Ahuachapán, y pues los demás nos distribuimos en esta zona de Oriente y Honduras y parte de Nicaragua, esa es inicialmente, digamos, la parte la historia de la avenida de los Lenkas acá, somos tribus arcaicas.” Enfatiza.
Los lenkas fueron toda una confederación, estaban los lenkas taulepas, los lenkas potones, lenkas ulua, lenkas guamas, lenkas cariban, lenkas guajiquiro, lenkas tolupanes, todos esos son lenkas.

Deidad lenka.
La resistencia, siempre la norma
A más de 48 mil kilómetros de San Miguel, en Conchagua se encuentra Tito Alberto Hernández o mejor conocido como Tito Rabanely, sentado delante de una mesa repleta de un par de telas, tijeras y agujas de coser, también cuelga una cinta de medir en su cuello que, a simple vista, cualquiera podría catalogar como un señor sastre, pero la verdad es que él mismo se indefine, ya que se dedica a varias cosas. Dice que, si hay que vender, vende, otros días se dedica a ser guía turista de la zona y otros días, anima eventos sociales.
De lo que sí se define, es ser lenka. Tito es un hombre indígena lenka, sus generaciones más cercanas vivieron asentadas toda su vida en Conchagua. Se sabe más de una leyenda contada por sus antepasados, así como rituales culturales, tanto como propios de los pueblos indígenas, así como el resultado de un encuentro con los españoles.
La población original de Conchagua era Lenka; donde los Conchaguas o Conxaguas vivían en las islas del Golfo de Fonseca, específicamente donde hoy se conoce con el nombre de Conchagüita, compartiendo estas tierras con otra tribu llamada “Los Tecas”.

Posible representación de “Managuara”.
Se dice que piloto mayor a Andrés Niño y conducía la expedición que acaudillaba el capitán Gil González Dávila. Niño desembarcó el 31 de mayo de 1522 en una “isla redonda y poblada” que el pueblo Lenka llamaba Meanguera, y que Niño nombró Petronila, en honor a una sobrina y por estar ese día consagrado por la Iglesia Católica Apostólica Romana a honrar a Santa Petronila. Ese fue uno de los primeros despojos simbólicos que ocurrieron, el cambio de nombre de comunidades por otros que colocaban los españoles.
Según José Barcia, de ConCultura en Conchagua, cuenta que el municipio fue fundado en 1543, pero muchos años atrás los ancestros que erradicaron donde hoy se conoce como “Pueblo Viejo” según la historia, erradicaron ahí porque les dijeron que en la zona había un ojo de agua que era suficiente para abastecer a la población. Y la fuente de agua, de hecho, sí existe y se llama La Pilona, que es una fuente de agua natural, pero por falta de reforestación, ahora solo hay agua en temporada de inviernos, cuando años atrás cuando todo había más vegetación, ésta mantenía agua los 365 días del año.
“Para mantener vivas estas tradiciones hay que tener la motivación y la pasión por la cultura propia de nuestra tierra”, afirma con entusiasmo. “Yo cuando voy a recibir turistas, yo uso mi vestimenta propia de mi municipio, ¿Por qué? Porque yo me siento orgulloso de mis raíces, creo que al nosotros usar este tipo ropas y prendas tradicionales nosotros mostramos un respeto y una devoción por las costumbres de nuestros ancestros.”
Tito cuenta que suele recibir a los turistas con un especial atuendo, el más destacado es un sombrero con una serie de listones coloridos. “Los listones de los sombreros de este lugar llevan flores y eso nos habla de la naturaleza, los listones narran la forma diversa dentro de la sociedad el municipio, y son colores alegres porque nuestra gente siempre ha sido así.” Paralelamente, Rabanely asegura que tristemente las costumbres de los antepasados se han ido dejando atrás, “Incluso la forma de vestir, porque aquí era muy común el bullying, cuando alguien empezaba a usar caites, o algún sombrero de los que se usan aquí, todas estas formas de vestir se han ido perdiendo.”
A juicio de él, no todo está perdido, ya que dentro de la comunidad hay un grupo de “historiantes” que mantienen vivos los bailes, pues son ellos quienes se encargan de llevar a cabo intercambios culturales con otras comunidades como Morazán, Guatajiagua, entre otras. También con instituciones o empresas que los contactan para llevar a cabo bailes autóctonos del municipio. “Cualquier persona de la comunidad puede participar en estas danzas, solo es necesario tener los suplementos, mascaras, vestimenta, sombreros, la utilería y la narración. Básicamente es por iniciativa de estas personas.” Agregó.
El desconocimiento de la tierra que se gobierna
Parque central de Conchagua.
Con la llegada del nuevo gobierno a las instancias municipales, el municipio de Conchagua fue uno que tiñó su alcaldía de color cian. Con ello, el puesto al mando de la municipalidad quedó a manos de Emelic Quezada, un unionense que, a pesar de ser nacido en El Salvador, ha vivido y formado hogar en “el Norte” pues a viva voz comenta que pasó 14 años de su vida en el país de las eternas oportunidades “A los 14 años salí de la zona para Estados Unidos, y casi mi vida ha sido en Estados Unidos que acá” comenta.
Quezada admite tener desconocimiento de muchos de los aspectos culturales del municipio, pues cuando se le pregunta por estos tópicos poco o nada responde y en su lugar, redirige las interrogantes hacia el encargado de CONCULTURA de Conchagua.
“La Historia de la iglesia, yo lo único que sé es que es una de las iglesias más antiguas de la región” respondió cuando se le preguntó por la joya arquitectónica de más de 300 años.
Además, en la actualidad Quezada reside en San Miguel y debe viajar hasta Conchagua, La Unión, para estar presente en las oficinas de la alcaldía. A su vez, dice que su familia vive en Houston. “Nos estamos sacrificando un poco con la familia, mi familia todavía está allá” añade.
Quezada migró a los Estados Unidos a sus 14 años, en 1983 y regresó al país a finales de 1992. Al volver se convirtió en un empresario de buses en el oriente, al igual que su papá, Pablo Quezada.
Por otro lado, Quezada no es nuevo en la política, ya que desde los años noventa surgió su vinculación con el partido de izquierda FMLN, mismo que se da justo después de los Acuerdos de Paz cuando empezaba a ser empresario de buses y con otros empresarios buscaron apoyo legislativo con el PCN y no lo encontraron.
La existencia de un marco jurídico que brilla por su incumplimiento
En tiempos de la invasión de los españoles, las comunidades indígenas fueron sometidas a trabajos forzados, esclavitud y a despojarse de sus creencias para adoptar tributos que constantemente provocaron, además de muchas muertes, levantamientos y motines en muchísimos lugares de América.
Con la independencia de Centroamérica en el siglo XIX, el pueblo indígena no obtuvo prácticamente ningún beneficio sustancial, siguieron siendo víctimas de trabajos y reclutamientos forzados y peleando guerras internas. Las leyes, además, promovían la supresión paulatina de la cultura para “civilizar” a las poblaciones indígenas que seguían vigentes.
Los trabajos forzados, los impuestos abusivos y el reclutamiento seguían siendo factores que potenciaron levantamientos como el de Atanasio Tzul, en Totonicapán, Guatemala, ocurrido en 1820, y el ocurrido también en Santiago Nonualco en El Salvador en 1831, cuando se levantaron los Nonualcos liderados por Anastasio Aquino.
La constitución de la republica de El Salvador, además de prohibir toda forma de discriminación y promover la igualdad de todas las personas ante la ley, de manera específica en el Articulo №63 mediante la reforma constitucional dicta “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas públicas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.”
Asimismo, la Ley de Cultura, que fue promulgada en el mes de agosto de 2016 y que tiene por objeto, establecer el régimen jurídico que desarrolle, proteja y promueva la cultura, así como los principios, definiciones, institucionalidad y marco legal que fundamenta la política estatal en dicha materia; con la finalidad de proteger los derechos culturales.
Además, en su Artículo uno establece que, el derecho a la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado proteger, fomentar, difundir y crear las condiciones para el desarrollo de los procesos culturales y artísticos impulsados por la sociedad, tomando en cuenta la diversidad cultural de los pueblos.
En su artículo 8 refiere al castellano y las lenguas indígenas como bienes constitutivos de este patrimonio. Por otra parte, garantiza a los pueblos indígenas y a los grupos étnico-lingüísticos, el derecho a conservar enriquecer y difundir su cultura, identidad y su patrimonio cultural y a producir nuevos conocimientos a partir de sus sabidurías ancestrales y de los acervos contemporáneos.
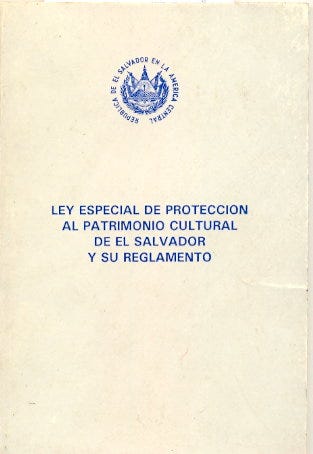
Retos y retrocesos
Según Danilo Vásquez, han surgido grandes retrocesos, y en la época del expresidente Antonio Saca solo dos veces y vagamente aparece la palabra lenka en los libros de historia y se tergiversa en la historia. Destacan a los Pipiles, Cuscatlecas y Nahuats de allá de occidente, pero no los pueblos que tradicionalmente habitaron la zona oriental.
“Nosotros teníamos una serie, cada uno tenía su idioma, los taulepas tenían idioma, los potones su idioma. Y vos revisas en los libros de historia, pues hay muchos, pero están basados en un montón de mentira, tergiversan.” Añade Vásquez.
Además, destaca que desde antes de la pandemia el Ministerio de Cultura ha cerrado las cuevas en Quelepa y no las han abierto. Pese a que es un santuario del pueblo lenca, e importante para la divulgación de su cultura y estudio.
A juicio de José Barcia, el trabajo se está haciendo a nivel familiar y entre la comunidad, “El problema es que la juventud de hoy en día no le toma mucha importancia y para poder tomarle importancia uno tiene que estar inmerso en esas cosas (la cultura) y si lo vemos desde afuera se ve como algo artístico y aburrido, algo que no se le encuentra una gracia y es entendible, en una época del “modernismo” que ha cambiado todas nuestras costumbres desde los trastos de jícaros que eran antes hasta los trastos de vidrio y plástico que usamos ahora, y es una transformación increíble que tenemos con los teléfonos ahora que ha venido a cambiar los juegos del trompo, yoyo, piscucha, la cebolla y el pan caliente por un juego de video.” Apuntó.
El reto en la divulgación y preservación de la cultura lenca, según Vásquez, es mantenerse siempre activos y vigentes para continuar con su labor. “Luchamos en contra de los gobiernos, en contra de los ejércitos, en contra grupos oscuros, que no quieren saber nada de indios. Así nos ha tocado.” Concluyó.
Bandera lenka, creada en 11 de abril de 1985 por Ernesto A. Alvarez.
Medio: Digital
Publicación: Sabado 23, abril 2022
Idióma: Castellano
“En San Miguel, los ciudadanos tienen opiniones diversas sobre el régimen de excepción, desde quienes están a favor y otros que se encuentran escépticos, porque señalan arbitrariedades de los cuerpos de seguridad contra personas que no integran las pandillas.”
Medio: Digital
Publicación: Viernes 03, mayo 2024
Idióma: Castellano
Habitantes de Tecoluca han expresado su descontento con el megapenal, denunciando que el agua de los ríos, de donde solían abastecerse, ahora presenta un olor fétido y se ha vuelto turbia desde que comenzaron las operaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo ( CECOT).
Medio: Impreso & Digital
Publicación: Lunes 04, abril 2023
Idióma: Castellano
Los vendedores del mercado municipal El Tamarindo, en San Miguel, aseguran que el precio de los mariscos comenzó a subir desde el miércoles de ceniza. Además de los altos precios, los comerciantes migueleños aseguran que hay menor oferta de los mariscos y una reducción en la demanda.